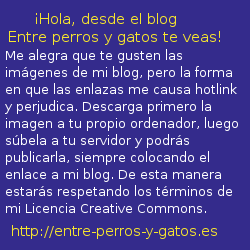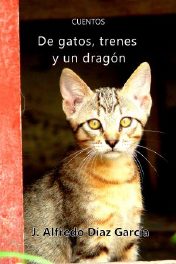Fue una mañana lluviosa y fría. Penélope y yo salimos a pasear por Madrid, como todos los días desde que, unos meses antes, la había logrado traer desde Venezuela. A ella le agradaba el clima frío, pues podía caminar y correr durante horas sin fatigarse. Pero, en los dos últimos meses, para ella las cosas habían cambiado con demasiada rapidez. Sobreviviente a envenenamientos y diversas enfermedades e infecciones severas, esta vez luchaba contra algo que ni los medicamentos ni los cuidados podían vencer.
El tumor en su cerebro aumentaba y día a día afectaba más su sistema nervioso. Sus patas traseras ya no la sostenían con seguridad y subir y bajar escaleras era todo un suplicio para ella. Caminaba echando las dos patas de un lado a la vez, en un lento y cansino paso de ambladura, anormal en los perros.
 (Pulse sobre las imágenes para ampliarlas)
(Pulse sobre las imágenes para ampliarlas)
Llegada la noche daba vueltas y vueltas en la casa, muerta de sueño y de cansancio, dando tumbos y golpeándose contra los muebles, pero sin saber como detenerse, gimiendo por los dolores que la acometían. Era necesario que yo la llevara hasta su cama y la hiciera echarse, para que ella se quedara dormida de inmediato como si hubiera bajado el interruptor que cortaba la energía. Sus ronquidos surgían en forma acompasada y plácida. Nunca me resultaron molestos. Por el contrario, los sentía relajantes. Escucharlos era saber que ella estaba ahí y estaba bien.
Con frecuencia, Penélope ya no nos reconocía bien. A pesar del Fenobarbital las convulsiones le ocurrían cada vez con más frecuencia, en cualquier parte, aún cruzando la calle. Podía tardar varios minutos en recuperarse, permaneciendo por un buen rato desorientada e incapaz de caminar. Era desesperante para nosotros no poder hacer nada útil para ayudarla. Pero su carácter dulce y tolerante no cambiaba. Ella seguía prefiriendo rehuir a los perros más pequeños que ladraban y gruñían, antes que verse obligada a confrontarlos, devolver la agresión y dañarlos. Y ante los de su tamaño y mayores aún mostraba su porte altivo y valor.
Fue una mañana lluviosa y fría, pero Penélope y yo caminamos durante horas, despacio, muy despacio. Ella a causa de sus dolencias, yo por llevar encima una tonelada de dolor. Ella estaba ya muy cansada, pero no se quejaba, nunca lo hacía. Sin embargo yo sabía que ella quería volver a casa, echarse en su cama y dormir. Pero ese día no iríamos a casa sino al veterinario.
 Resultó como una simple visita. Ella se echó en el piso del consultorio mientras yo la acariciaba. Sus ojos se cerraron por el cansancio y comenzó a roncar. Fueron un par de minutos escuchándola, hasta que, con una contracción del diafragma, oí su último ronquido. Luego se hizo el silencio y mi niña Penélope siguió durmiendo para siempre. Tenía diez años y medio.
Resultó como una simple visita. Ella se echó en el piso del consultorio mientras yo la acariciaba. Sus ojos se cerraron por el cansancio y comenzó a roncar. Fueron un par de minutos escuchándola, hasta que, con una contracción del diafragma, oí su último ronquido. Luego se hizo el silencio y mi niña Penélope siguió durmiendo para siempre. Tenía diez años y medio.
Ya no habrá las salidas en familia que tanto le gustaban para la playa a correr y jugar con las olas, ni al campo para oler las flores y perseguir lagartijas. Ya ella no se pondrá frente a nosotros cuando comemos, como diciéndonos: «Anda, tírame alguito rico».
Tampoco daremos largos paseos por el parque. No nos miraremos a los ojos, con complicidad, ni ella me dará lengüetazos furtivos en la cara ni me mordisqueará las orejas mostrándome su cariño incondicional y a toda prueba. Ya no tendré que contenerla cuando pase un cochecito con algún bebé, pues siempre quería olerlos, ante la mirada de pánico de las madres. A los dos nos gustaba el aroma de los bebés. Ahora Penélope ya no está más. Solo hay un enorme vacío en mi corazón y una nueva herida sobre las otras pérdidas (*) que aún no cicatrizaban.
Ese miércoles 7 de mayo fue frío y lluvioso. Las nubes derramaron sus lágrimas durante tres días seguidos sobre Madrid, para que las mías no se notaran tanto. Y yo no tuve ganas de hablar con nadie ni de escribir más en este blog, hasta ahora, que hago el esfuerzo.
(*) De luto otra vez.
Aullando por tus animales perdidos.
Rantamplán, mi perro.
Cuando llega la hora de morir.
Mucho más que un gato.